Abandonar la Pampa [5×100]
 |
Esta historia es parte de 5x100. (+ info) |
 Imagen de Digital Blasphemy
Imagen de Digital Blasphemy
Tuve que mirar dos veces para convencerme.
— Es increíble.
— Ya te dije que estaría aquí.
Allí había un árbol. En mitad de la inmensa ladera volcánica, rodeado de la nada más absoluta, había un árbol desafiando a la esterilidad de todo el terreno circundante. Y no un árbol cualquiera, sino un ombú. Un ombú como aquellos a cuya sombra había descansado aliviado de la asfixiante humedad argentina, en la época de mi vida en la que me dedicaba a perseguir ganado en el rancho que mi tío tenía cerca de Venado Tuerto. Encontrármelo allí, tan fuera de lugar, resultaba bastante surrealista.
— ¿No quieres echarle una foto?
Lola tiraba de mi hacia adelante, y yo, todavía en estado de shock, me dejé arrastrar.
Aún tardamos un buen rato en llegar al ombú. Era un día espléndido, sin bruma, y la ausencia de otra cosa que no fuera monótona piedra negra falseaba el sentido de la escala. Cuando, tras casi una hora, logré tocar la blanda madera del árbol, me di cuenta de por qué habíamos subestimado la distancia: el árbol era enorme, por lo menos de veinte metros de alto y otros tantos de ancho.
Me senté bajo la copa del árbol y me apoyé en el tronco. Casi inmediatamente me vino a la mente mi tiempo en la Pampa. ¿Cuántas veces habría estado debajo de un árbol idéntico en San Marcos? Ya hacía tanto tiempo de aquello que las imágenes eran borrosas y confusas; pero, al cerrar los ojos y aspirar el olor denso a savia del ombú, inmediatamente me sobrevino un mosaico de otros recuerdos: el susurro del viento que solía soplar en Santa Fe, el calor del mate subiendo agradecido desde la guampa, el roce de mi perro mientras se acostaba a mis pies y vigilaba a las ovejas como una esfinge en miniatura, el sudor de esos días húmedos y asfixiantes que acababan rompiéndose en millones de gotas de lluvia. Jirones de memoria que flotaban a mi alrededor y empezaban a causarme un insoportable sentimiento de pérdida.
— No entiendo qué hace aquí este árbol. Este no es su sitio.
Había hecho el comentario más para mis adentros que otra cosa, pero noté que Lola me estaba mirando fijamente, con expresión apesadumbrada.
— Me odias, ¿verdad?
La pregunta, por su contenido y porque rompió bruscamente mi ensoñación, me cogió por sorpresa.
— ¿Por qué tendría que odiarte, Lola?
— Por haberte hecho abandonar tu vida.
— No te odio por ello.
Y era verdad. No la odiaba, en absoluto; era muy feliz con ella. Y los dos éramos conscientes de que era imposible compatibilizar la vida de una cirujana chilena con la de un vaquero argentino, sobre todo si entre ambas vidas había casi mil kilómetros. Ni siquiera me costó tomar la decisión, al casarnos, de trasladarnos los dos a Santiago. Estaba enamorado y sabía que, siendo joven y fuerte, no me faltarían el trabajo ni las comodidades en mi nueva aventura urbana. Pero, inevitablemente, a veces cerraba los ojos y revivía aquella juventud que había pasado en contacto con la tierra, tan dura y tan gratificante a partes iguales.
— Es sólo que este árbol me trae… recuerdos. Y que no entiendo cómo ha conseguido nacer aquí y sobrevivir, en mitad de la nada, en esta roca estéril.
Lola suspiró.
— Este árbol no ha nacido aquí. — Mientras hablaba, retiraba con sus pies algunas piedras de la base del árbol. Tras apartar varias, quedó al descubierto una densa capa de turba. Entendí que, en realidad, el ombú no se alimentaba misteriosamente del basalto, como parecía; en su lugar, la ladera era una especie de gigantesco macetero de roca.
— Estas tierras son de mi padre. Cuando cumplimos un año de casados, mandé hacer un agujero justo donde estamos, y pagué a un camionero para que desenterrase un ombú joven de cerca de San Marcos y me lo trajera hasta aquí. Me costó buena plata. — Sonrió tristemente. — Desde entonces, vengo cada vez que puedo a cuidar de él, y parece que ha ido bien. Ha crecido bastante en estos cuatro años.
Me quedé helado. No llegué a preguntar por qué lo había hecho, pero mi mirada lo hizo por mí.
— Tú eres como este árbol. Yo te traje aquí, te arranqué del sitio al que pertenecías por mi propio egoísmo. — Algunas lágrimas le resbalaron por la mejilla. — Y, aunque supongo que a veces no lo parece, soy consciente de ello y tengo mucho miedo. Igual que, cada vez que vengo aquí a cuidar del árbol, temo encontrármelo marchito; temo que mis esfuerzos no hayan sido suficientes para que su vida florezca, en este sitio tan extraño para él como Chile lo es para ti. Tengo miedo de que un día descubras que nunca debiste abandonar la Pampa, que tienes un vacío dentro por mi culpa que yo no soy capaz de llenar… por mucho que lo intente.
Hizo una pausa.
— Juan, este es mi regalo de aniversario. Es un pequeño trozo de aquello que te hice perder.
Lola se acurrucó junto a mí. Debajo de mi poncho, su abrazo me transmitía su calor. La abracé con fuerza y sonreí.
— Jamás me había sentido tan lleno como hoy.
Nos besamos. Enfrente, en el horizonte, las primeras estrellas de la noche iban apareciendo una a una.
Colgado: septiembre 29th, 2008 en 5x100.
Tags: pampa, recuerdos, relato
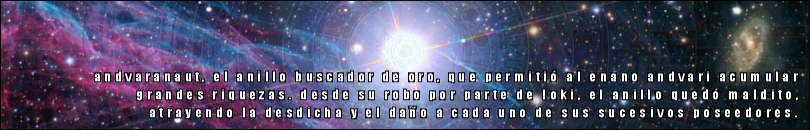














Dedico este relato a DarthIA, compañero en la República Independiente de la Pampa en aquellos días felices 😀
Antes incluso de leer el comentario, antes incluso de leer el post, me sonreí recordando aquellos días… te había pillado al vuelo 😉
Gracias por la dedicatoria, tiempos aquellos… Un honor pertenecer a tan ilustre República, de la cuál aún me siento miembro.
Un abrazo!
Ya que he conseguido autorización, he añadido una imagen de Digital Blasphemy. Soy miembro de por vida y veréis alguna de estas imágenes ilustrando mis posts de cuando en cuando 😉