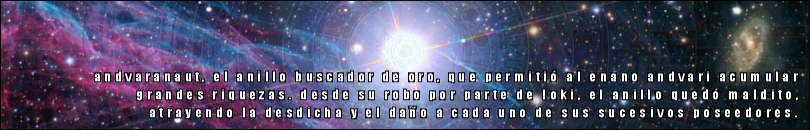El señor Macià siempre había adorado la botánica. Recitaba nombres de plantas y semillas con el mismo fervor que otros prefieren dedicar al balompié o a los padrenuestros; y no había dolencia ni necesidad, por rebuscada que fuese, para la que no se apresurase a sugerir el uso de sus remedios vegetales preferidos. La asombrosa efectividad de sus consejos le había convertido en una autoridad en el alivio del dolor, para gran consternación de Francesc, que siempre acababa teniendo que sacar de la tienda de Macià a algún paciente demasiado tímido para consultarle.
Francesc había llegado hace seis meses, recién terminada la carrera; su presencia allí delataba que el pueblo empezaba a prosperar. El Lunes que llegó, tímidamente, colgó en su consulta su título de médico y una especie de blasón familiar, en el que dos pavos reales entrecruzaban sus cuellos sobre un campo verde. Los tres primeros días nadie fue por allí; el cuarto, su rapidez con la sutura salvó de morir desangrados a tres mozos, a los que un desafortunado accidente les había causado profundos cortes en piernas y pies. Cuando, en la misa del domingo, el párroco dio gracias por la tragedia evitada, notó que las miradas que se clavaban en él ya no eran de desconfianza, sino de agradecimiento, y se sintió a la vez turbado y feliz.
Lejos de verse como competidores, entre Macià y Francesc se estableció pronto una franca amistad. Francesc escuchaba con atención toda la sabiduría popular que atesoraba Macià, y éste disfrutaba enormemente con las explicaciones fisiológicas y los pesados atlas de anatomía de Francesc. Tenían en común el cariño del pueblo, aunque también era vox populi el considerarles algo excéntricos; el uno por sus excursiones botánicas, el otro por su afición a devorar las obras de Medicina que había arrastrado hasta el pueblo en un gigantesco cofre.
Hay que decir que Macià se había ganado a pulso el derecho de ser como le viniera en gana, ya que era un hombre razonablemente rico. Su tienda era famosa no sólo por sus remedios medicinales, sino por la calidad y finura de sus especias y de sus perfumes, que el señor Macià preparaba destilando esencias de flores recien abiertas en primavera. Bajo llave, guardaba otros brebajes más peligrosos; Macià le explicó que ciertas plantas, beneficiosas en pequeñas dosis, podían envenenar o causar la locura a un hombre si no se administraban correctamente, por error o por motivos más siniestros. Venían compradores de toda la comarca, de la misma Barcelona y de más allá, y cada semana aparecía en las puertas del pueblo algún viajero, con rostro ausente y polvoriento, que entregaba un cargamento exótico en la tienda y desaparecía con el mismo cansancio espectral con el que había llegado.
Una noche en la que habían compartido ya bastantes vasos de vino, Francesc se vio envuelto en una pelea. Debió ser bastante desigual, porque cuando despertó sólo recordaba que alguien le había partido una silla en la cabeza. Dolorido, miró a su alrededor y vio a Macià, que le miraba con expresión divertida.
— Supongo que eres tú el que me ha sacado de allí.
— Sí; creo que la próxima vez intentaré que te sientes de forma más civilizada.
— Entonces, te debo un favor.
— En absoluto –, dijo Macià, guiñando un ojo, — el primer favor lo hago gratis. Ya te haré otro favor algún día, y ese sí tendrás que devolvérmelo. Aunque, pensándolo bien, te podría pedir que quitaras el cuadro ese de los pavos reales que tienes en la consulta, que me da bastante grima. — Macià soltó una risotada.
— La verdad es que a mí tampoco me gusta, aunque…
Francesc dudó un momento antes de terminar. Macià pareció interesarse.
— Verás, en el fondo lo tengo puesto por mi padre. Desde niño siempre ha estado pendiente de él. — Francesc hizo una mueca. — Le gusta recordar que somos los únicos herederos legítimos de este blasón. Algo tuvo que pasar hace mucho tiempo; nunca ha querido contármelo, pero el caso es que mi padre siempre ha estado obsesionado con la idea de encontrar a esos misteriosos herederos ilegítimos, supongo que para saldar alguna cuenta absurda con ellos. Mucho me temo que yo no le voy a ser de mucha ayuda en ese empeño — dijo Francesc, que no pudo disimular una cierta expresión de amargura.
— Es curioso — terció Macià. — Cuando uno trata con mercaderes, siempre se oyen todo tipo de historias. Todas se parecen entre ellas, pero la tuya me resulta peculiar… por algo. — Macià pareció reflexionar un momento. Luego, se encogió de hombros y sonrió. — Pero tu escudo me sigue pareciendo feo. — Salió de la habitación y Francesc se abandonó de nuevo al sueño.
Una noche de la semana siguiente, a Francesc le despertaron bruscamente unos golpes en la puerta. Estaba en su consulta, donde tenía por costumbre leer hasta muy tarde; tenía una cama en una estancia anexa, pero la mayor parte de las veces se dormía de bruces en la mesa. A primera vista, reconoció la mirada extraña y ansiosa de los comerciantes con los que trataba Macià y pensó que se habría equivocado de puerta, ya que la tienda de Maciá quedaba justo enfrente de su consulta. Pero pronto se percató de que aquel hombre no estaba nada bien. Tenía los ojos fuera de las órbitas y temblaba de la cabeza a los pies, agitado y convulso; parecía que hubiera visto al mismísimo diablo. Agarró con fuerza a Francesc por los antebrazos y se lo quedó mirando con la cara desencajada.
A Francesc le parecieron horas, pero ese momento sólo duró un segundo. El hombre volvió la cara hacia la puerta de la tienda de Maciá, que estaba entreabierta, soltó a Francesc, cayó redondo al suelo y murió en el acto.
La tienda estaba vacía. Sobre la mesa había dos vasos de té, uno lleno y otro a medio beber. Junto a este último estaba el paquete que, presumiblemente, venía de entregar el desafortunado viajero. Una carta explicaba que el señor Macià había salido de viaje, a la Toscana, y que pasaría allí un par de meses, recopilando nuevas plantas y haciendo provechosos contactos comerciales. Cerraba la carta de forma enigmática: «Sé que Francesc, que está perfectamente capacitado, no tendrá inconveniente en hacerse cargo de lo que la tienda necesite, y a él le encomiendo con gusto esa tarea. Al fin y al cabo, me debe un enorme favor».
Francesc volvió a mirar el paquete. Entre ramas y polvo de algo parecido al incienso, había una diminuta y suntuosa peineta, rematada por un grabado en el que lucían orgullosos los dos pavos reales de su blasón.
 De entre mis recientes descubrimientos, uno de mis blogs favoritos es, sin duda, The Big Picture. Parte de la página del Boston Globe, cada post de The Big Picture (actualizado 3 veces por semana) incluye unas cuantas imágenes a tamaño grande tomadas por fotógrafos profesionales. Y ya para rematar, la galería de hoy da con otra de mis debilidades, las fotos aéreas. Os recomiendo muy encarecidamente que le echéis un vistazo y que lo añadáis a vuestros favoritos. (Foto (C) Jason Hawkes)
De entre mis recientes descubrimientos, uno de mis blogs favoritos es, sin duda, The Big Picture. Parte de la página del Boston Globe, cada post de The Big Picture (actualizado 3 veces por semana) incluye unas cuantas imágenes a tamaño grande tomadas por fotógrafos profesionales. Y ya para rematar, la galería de hoy da con otra de mis debilidades, las fotos aéreas. Os recomiendo muy encarecidamente que le echéis un vistazo y que lo añadáis a vuestros favoritos. (Foto (C) Jason Hawkes)