Dirección Oeste
Viajar hacia el oeste en un vuelo transoceánico es una experiencia curiosa. Uno se monta en el avión y experimenta algo parecido a la animación suspendida. El tiempo avanza, pero la luz apenas varía, en un aparente desafío a la lógica y a la biología. A más de tres kilómetros de altura y moviéndose a casi mil a la hora en contra de la rotación de la Tierra, el avión se desliza, muy arriba, sobre una manta de nubes que, cuando es lo suficientemente sólida, se asemeja a un paisaje polar. Mientras tanto, tienes ante tí una grandiosa puesta de sol que se mide por horas en vez de por minutos. Mi vuelo duró poco más de ocho horas y aterricé en un sitio con seis horas menos, así que simplificando podríamos decir que el reloj solar va cuatro veces más lentamente de lo que uno espera: esa es la base de la paradoja, por un lado tu cuerpo tirándote hacia el sueño y por otro la luz diciéndote que deberías estar completamente alerta.
Salí de Frankfurt a las cinco de la tarde hora europea. Como cinco o seis horas después me encontraba sobrevolando Canadá, ya que el viaje te lleva, además de sobre el Reino Unido y sobre una larga zona de océano, por el cielo de la costa este de Canadá. En aquel momento tuve la suerte de que, por primera vez en prácticamente todo el viaje, me libré de la densa capa de nubes que me había acompañado desde Alemania. Por debajo de mí, desde la confortable atalaya que era mi asiento de ventanilla (difícil de conseguir en un avión donde hay nueve asientos por fila), se extendía calmado el grandioso espectáculo del suelo de Nueva Escocia, un paisaje nevado salpicado por pequeños focos rojizos de luz incandescente.
Canadá es uno de los países con menor densidad de población del mundo: ni siquiera está entre los doscientos primeros. Estados Unidos es el número 172 en esa lista. Desde mi ventanilla era fácil comprender por qué. Extensiones de terreno que abarcaban hasta donde llegaba la vista aparecían parcheadas de bosque, piedra y nieve, como un ajedrez estirado de forma surrealista. De vez en cuando, un punto solitario recordaba que alguien vivía allí, como en una isla desierta en la que sólo queda el farero. En Europa estamos acostumbrados a las ciudades grandes, a las aglomeraciones, a no entender la vida sin muchos vecinos, a la geometría más o menos distorsionada de las calles que se entrecruzan y que, de noche, dibujan con sus farolas cuadrículas o telas de araña. América del Norte es diferente: las casas en serpenteantes hileras giran sobre sí mismas, como si tratasen de esconderse de las que les rodean, y son pequeñas gotas iluminadas dentro de un vasto océano salvaje. Era sencillo imaginarse allá abajo, con la nieve golpeando en los ventanales, asomándose a la puerta cubierto por un abrigo, con la silueta de un alce reflejándose en un lago casi helado, emborrachado por el poderoso espectáculo de la naturaleza y su hermosura.
Mientras veía cómo el suelo me contaba una historia (cada vez más al sur, cada vez un poco menos de nieve, ocasionalmente un par de calles grandes reconocibles con casas pegadas, pero siempre con villas y pequeños grupos de casitas como los únicos bastiones de presencia humana, y muy raramente, casi por accidente, algo lejanamente parecido a una ciudad) recordé que no era la primera vez que veía algo parecido. Hace ya bastante tiempo, saqué de algún sitio un montón de mapas del continente africano, hechos para moteros: supongo que hay gente a la que no le importa romperse la crisma tratando de emular a los pilotos del Dakar. Los nombres estaban en ruso, así que era divertido tratar de adivinar, descifrando los caracteres cirílicos, cuáles eran las ciudades grandes que aparecían muy ocasionalmente y que evocaban aventuras dignas de películas de los cincuenta. Pero no era eso lo que más me fascinaba: lo que me gustaba era tomar al azar alguna hoja, quizá de la zona del Sáhara, en la que todo estaba desierto salvo por unos pocos cuadraditos negros que representaban chozas, unidos entre sí por largas carreteras, y pensar en cómo sería aparecer, sudoroso y triunfante tras varias horas de camino, en uno de esos sitios al azar montado sobre una moto de arena.
Nosotros, que vivimos junto a más de un millón de personas en un hervidero de actividad, raras veces nos detenemos a pensar en que hay otra forma de vivir, a la africana si queréis: con comunidades donde se pueden contar las familias con los dedos de una mano y donde el grupo más próximo está a varios días por un camino lleno de baches y de curvas. Una forma de vivir en la que no se pisa sobre asfalto, sino sobre tierra, y donde la subsistencia depende de ser uno con lo que te rodea, de alcanzar una comunión casi espiritual con el entorno. Mientras sobrevolaba Canadá y el norte de Estados Unidos de camino a Washington, tuve la sensación de que esa misma filosofía resuena en la forma americana de entender el territorio. Sé que es difícil hablar de espiritualidad cuando una casa cuesta un ojo de la cara, cuando vivir en uno de estos pequeños oasis americanos que son los suburbs exige perder dos horas al día en ir y volver del trabajo y te hace un esclavo del coche hasta para ir a por pan, y cuando la mayoría de la gente lo hace no por convencimiento ni por la búsqueda de una razón ulterior, sino porque es lo que hace todo el mundo que tiene un cierto estatus. Pero aquí, en Gaithersburg, en este conglomerado de casas de más de un millón de dólares, en el que un policía del condado hace rondas por la noche y donde te pueden dejar los paquetes en la calle sin temor a que nadie te los robe, también hay espacio para la serenidad. Aunque en la puerta principal de la casa haya otras treinta a cual más pretenciosa, en una calle llena de coches caros y en la que siempre hay algún vecino danzando, uno puede irse al otro lado de la casa. Desde la ventana de la cocina se ve un bosque, con zorros, ciervos y pájaros. Desde mi ventana, la nieve que todavía queda salpica todo el terreno a los pies de los árboles calvos. Y la civilización se pierde como un sueño confuso. Asomado, apenas dos pasos fuera de la casa, uno puede sentir por un momento que está completamente a solas, como nuestros hermanos de la aldea africana o el canadiense de la casa frente al lago, como una gota diluyéndose en el río entusiasta de la vida.
Colgado: marzo 3rd, 2007 en Sin categoría.
Tags: crónicas insufribles, viajes
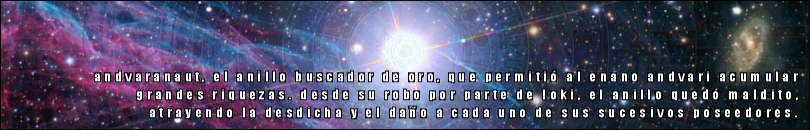














Sublime… Ahora mas que nunca… Cuando me jubile… Quiero pasar lo que me quede de vida en un sitio como esos que describes…
Y no me refiero a las casas de un millon de dolares o depender del coche hasta para comprar el pan…
P.D.: Me ha encantado tu manera de contarlo… No sabes la envidia sana que te tengo en estos momentos… 😛
Pues sí , yo ya me quiero ir a canadá, en una vila apartada, ahhhhh q tranquilidad, y no en mi zulo chiquinin donde si ponen la tele los vecinos me entero hasta del programa q ven…
Y una puesta de sol de horas, uau, romanticismo puro.
Que envidia de vida…y asi contado …siempre he deseado algo asi…
Si no fuera por que no tengo el millon de dolares, el coche caro y sobre todo, que no me gusta viajar :), me pensaria muy mucho vivir esa experiencia, aunque claro, siempre me queda la Guareña XP
Me han faltado alguna de tus geniales fotos para acompañar el relato de tu viaje, totalmente evocador. Envidia sana, como dice Nietzche, de poder tener jet lag 😉
No sé si habrás visto ayer desde tu ventana la luna, porque por aquí por Sevilla hemos tenido un eclipse total, así que por unos momentos a medianoche ha desaparecido del cielo oscuro de aquí.
Todos esos momentos insignificantes consiguen emocionarnos en el subconsciente, y los convierten en sublimes. Aprovecha esos momentos allí, y cuando puedas, cuéntanoslos para que los sintamos desde aquí 😉
Un abrazo!!!
A mi no me han hecho falta las fotos. Leerte ha sido como cuando lees un libro y era capaz de situar casi con exactitud todo lo que en el se describe.
Me das mucha envidia peque, pero gracias a ti , a tus ojos, y a tu manera de describir lo que ellos ven, nos haces posible a nosotros verlo tambien…
Me quito el sombrero y me descubro ante usted, maestro.